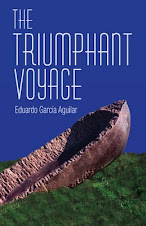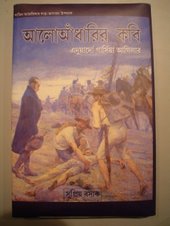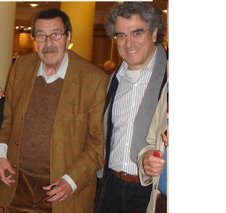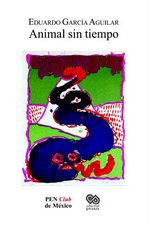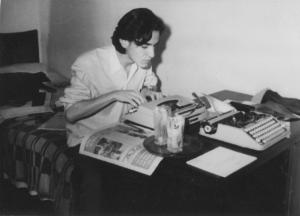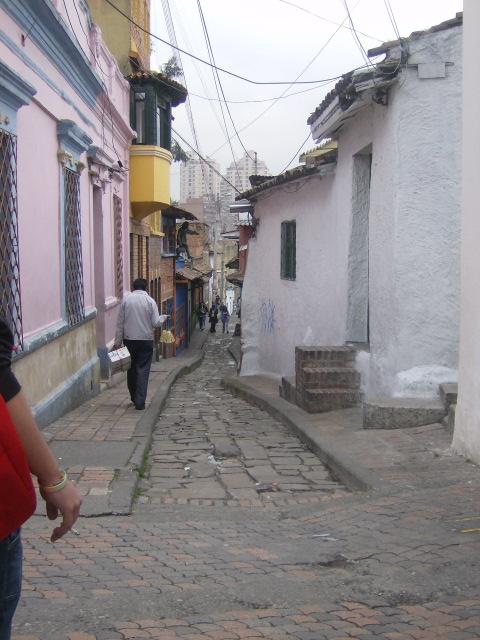POR EDUARDO GARCIA AGUILAR
Domingo 22 de Julio de 2001.
Lecturas Dominicales de "El Tiempo"
La colombiana es una poesía pasmada, abortada, rezagada, comiéndose las uñas, modosita, sin grandes ambiciones, bien portada, siempre tímida, temerosa de pasar la raya o lanzarse al abismo. De pronto un autor logra destellos, pero luego se silencia, calla por temor y desaparece en la oscuridad. Es como si el poeta colombiano, cual niño aplicado, supiera que hay un límite imaginario que no puede pasar, y teme lanzarse a la aventura del bosque por temor al lobo, abomina descubrir nuevos yacimientos, parajes, cavernas, remolinos, fangos, arenas movedizas. Todo cambio le incomoda y por eso cierto aire de polilla y heliotropo la caracteriza, por lo menos hasta en los años 60, cuando algunos escritores ligados a la revista Mito comienzan a sacudirse de la modorra burocrática y la autocensura permanente. No debemos tener miedo para reconocer que la poesía colombiana, en bloque, es en definitiva una de las menores en el Continente y ha caminado siempre rezagada del tren delirante de la 'lírica' hispanoamericana (...)
En el inicio de lo que se ha querido llamar poesía moderna colombiana, nos encontramos con los tres padres fundadores: Silva, arquetipo del fracasado suicida que se malogra, Julio Flórez, maldito beodo vestido de negro con un fémur en el bolsillo del saco y una calavera en la mano de la que liba vino de numen mientras declama en camposantos, y Guillermo Valencia, el bien portado, triunfador, político ascendente que decide 'sacrificar un mundo para pulir un verso' y lo alcanza con espléndidas joyas. ¿Qué pasa con estos señores? ¿Qué extraños mitos y leyendas fundan? ¿Cuál es su lugar en el panorama del imaginario colombiano, conformado por las generaciones del siglo?
Empecemos con el primero. Con motivo del centenario de su muerte en 1996, Silva fue cooptado por el estado y los burócratas y convertido de manera peligrosa en nuevo ídolo nacional, especie de Martí o Sagrado Corazón patriótico. Después de que séquitos de funcionarios recorrieron el mundo haciendo campaña a su favor, realizando cocteles oficiales de donde, por supuesto, se desterró a los poetas, vale la pena tratar de situar su obra en el panorama del modernismo latinoamericano. A riesgo de provocar la furia de los nacionalistas que nadan sin nadaísmo con el aburrido pendón en alto, seamos claros: Silva no es de los grandes exponentes del movimiento. El sonsonete de 'Una noche, una noche toda llena de murmullos...' ya había sonado en otras partes del Continente y basta rascar un poco para encontrarlo ya en poetas menores mexicanos o de otras regiones de América Latina, en ese final del siglo XIX. Dos nocturnos correctos, el poema ese de 'aserrín aserrán, los maderos de San Juan', las curiosas Gotas amargas, no son suficientes para coronarlo (...) Silva se está convirtiendo en un caso evidente de mitificación para gustos provincianos, donde la tragedia del hombre se convierte en deliciosa película de terror. Misterio en la muerte, cadáver yaciente, libro de D'Annunzio, deudas, lluvia, y ahí está el tinglado para un opereta o para una ópera rock tipo Evita o Jesucristo Superestrella. Cuando a comienzos del siglo XXI uno desearía reflexión y análisis, volvemos otra vez a alimentar el mito, a echarle combustible en medio de himnos, banderas, delegaciones oficiales en romería mundial de gente encorbatada y tiesa, aplastada por el 'sacro monolito' del que hablaba Valencia.
El entrañable Flórez es un caso en extremo simpático y divertido. Su obra logró permear el imaginario popular hasta en canciones que se interpretan en veladas de bohemia campesina y barriadas urbanas, pero es un romántico en extremo tardío, con sus famosas 'flores negras'. Qué delicia recordar a nuestros padres recitándolo de memoria, con esa gran memoria que por tradición tienen o tenían los colombianos para recordar sus más caros versos. Valencia es, a mi parecer, otro caso y el endiosamiento mítico de Silva oculta su obra, tal vez una de las más importantes sino la más importante de la tradición colombiana, que por el rigor lo hizo algo así como el Valéry avant la lettre y que pocos parecen recordar cuando en 1998 y 1999 se celebraron los centenarios de las publicaciones de Poesías y ritos. A diferencia del suicida y del maldito, Valencia es una imagen poco amada en Colombia, pero su cuerpo literario es notable, desde sus extraordinarios largos poemas de ejemplar factura, con hallazgos en cada esquina, hasta su labor como traductor y solidificador de tradiciones. Anarkos, Leyendo a Silva, Palemón el Estilita, son algunas de las joyas recuperables.
Viene aquí una transición abrupta hacia nuevos mitos, devorados por las peripecias de sus vidas. El primero es Barba-Jacob, que Paz, con su característica lucidez, dijo se trataba de un 'modernista rezagado'. Cardoza y Aragón lo definió antes de morir, en una conversación que tuve con él en su casa de Coyoacán, como un "burócrata de funeraria". Para los colombianos, Barba, como Silva, es una figura necesaria. Su derrota, su exilio, su tragedia, su fin, lo convirtieron en otro Sagrado de Corazón nacional, pero sólo después de su muerte, pues por lo regular burocracias y amigos lavan la culpa de su indiferencia con aspavientos de admiración una vez echado el muerto al hoyo. Los corroe la culpa de no haber escuchado sus súplicas de dinero cuando moría de tuberculosis y sífilis en el hospital de la calle Regina y agonizaba en el cuchitril de la calle López, y por eso lo endiosan, y tal actitud patológica, de siquiatría nacional, se extiende a todo un país y aún se vierten lágrimas por el pobre bardo maldito (y por otros nuevos bardos malditos new look como Gómez Jattin). Por mucho que lo amemos y nos identifiquemos con él, haciéndolo el mártir favorito de turno, debemos reconocer que en general su obra sonaba como la de un ictiosaurio en años de real cambio y revolución mundiales: tal y como se dijo antes, el tren ya había pasado hacía tiempos. Se puede disfrutar Acuarimántima, tal vez conmoverse por algunos de sus mejores poemas, 'soy un perdido, soy un marihuano...', pero siempre hay en ellos un extraño aire de chapola negra.
Luis Carlos López y Germán Pardo García, también son otros dos casos para deleite local. El primero es un clown simpático y se justifica la atracción que suscita su obra, pues produce alegría en un panorama hasta entonces siniestro, negro, depresivo, suicida, lleno de cavilaciones tardías sobre la existencia de Dios, hábitos de percal negro y zapatos de charol, sudarios fríos de lino blanco, todo en ese tono de tisis reinante hasta entonces en la poesía colombiana. El mérito del maestro López es que en esta visita nos hace un guiño de tardeada familiar, con versos tan ingenuos como 'la cuestión es asunto de catre y de puchero, sin empeñar la Singer que ayuda a mal comer' o 'vivir como las cosas en los escaparates, para de un aneurisma morir cual mi vecino... ¡Morir sentado en eso que llaman WC'. Pardo, por su lado, fue patético, engañado al final de sus días por la ilusión cortesana de que iba a obtener el Nobel y por el delirio científico expresado en una obra de millones y millones de versos, en su mayoría ilegible.La generación de Los nuevos, entre ellos Maya, De Greiff, Vidales y Zalamea, entre otros, estaba algo chiflada. De Greiff es otro típico caso: la vida, la imagen, devoró al poeta. Su obra extraña, por supuesto, es excesiva y cornetuda (...) Mi generación creció admirándolo como la figura divertida, mimada por el poder, irreverente, chiflada, la del típico 'loco' colombiano gracioso con la que la aburrida y cachaca burocracia trataba de saciar la angustia de no haberse liberado a tiempo de la corbata, el corbatín y el traje negro. Digamos que con De Greiff se inicia en Colombia la poesía como entertainment, la poesía espectáculo que llegaría a su máximo esplendor en los 60 con los nadaístas y en los 80 con Gómez Jattin. La graforrea de De Greiff es pues espectáculo y tal vez algo de patología. Parece que los originarios de países nórdicos en Colombia están llamados por su excentricidad a ser los rompedores de hielo, los irreverentes que airean un poco la tiesura general. ¿Pero, dónde poner a De Greiff más allá de su chifladura? Vidales, por su parte, tuvo algún destello vanguardista, con el texto sobre la cinematografía, pero es obvio que en Colombia no podía florecer una revolución de esa índole. Un estridentista mexicano, a los 99 años, Germán List, me preguntaba qué pasó con Vidales, su contraparte colombiana, y pensé para mis adentros que él mismo dio marcha atrás a lo que 'hubiera sido' y al final optó por seguir el camino de 'La obreríada'. Menos excesivo que De Greiff, menos espectacular, Vidales tal vez se llevó a la tumba el secreto.
Jorge Zalamea es un caso especial, cuya influencia fue más decisiva en la obra narrativa de García Márquez y Mutis, sus mejores discípulos. Su obra se rebela a través de una prosa poética recargada hasta el exceso, muy a tono con la grandilocuencia de la primera mitad del siglo. Es una revolución monstruosa la del maestro Zalamea y su Gran Burundún Burundá ha muerto y El sueño de las escalinatas nos nutrieron en las escuelas donde lo escuchábamos en esos largos long play que hacían las delicias de nuestros maestros liberales. Sería, la de Zalamea, por primera vez en Colombia una poesía liberal, de izquierda, gaitanista, la contraparte de los discursos del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948, fecha que parte al país en dos. Zalamea fue delicioso ensayista, excelente periodista, animador de publicaciones, traductor laureado de Saint John Perse, una figura firme, tal vez la primera que se atreve de verdad a pasar la raya, a enfrentarse al lobo, a no comerse las uñas, a no portarse bien. Un rojillo en medio de la godarria más espantosa.
Además de excelente poeta que dio serenidad y transparencia a la poesía colombiana para equilibrar los desmanes de De Greiff, Maya fue generoso ensayista. En varios libros trata de elucidar los rumbos literarios del país y, entre sus obras dedicadas al quehacer literario colombiano, Los orígenes del modernismo en Colombia fue una revelación para este lector en aquel tiempo adolescente. Su generación es verdaderamente adorable y los escritores colombianos de hoy estamos en deuda con ellos.
Habría que estudiar a fondo el fenómeno de Piedra y cielo, que odiamos y amamos al mismo tiempo. Recordemos que García Márquez pudo haber sido el último piedracielista, ya que en sus tiempos de Zipaquirá escribió varios poemas de este corte bajo la influencia de su maestro Carlos Martín y otros de ese grupo como Rojas, Camacho Ramírez y Gerardo Valencia (...) ¿Qué pasó allí con estos hombres siempre bien portados, ligados al poder, con un pie en la adulación al gobierno y otro en la poesía? Tal vez su revolución ocurrió a pesar de ellos: al bajar el tono, al desdramatizar el verso, al ingresar a la intimidad amorosa pero sin desgarramientos, porque 'salvo mi corazón todo está bien', estos hombres prepararon el terreno para despojar para siempre a la poesía local de los excesos retóricos de sus padres o hermanos: Silva, Flórez, Valencia, de Greiff, Zalamea. Detestables, pero efectivos, su contrarrevolución resultó una fenomenal asonada que concluyó con Epístola mortal, el largo poema que Carranza escribe al final de su vida y donde se suelta para siempre con un texto que permanecerá en el 'parnaso colombiano' al lado de Nocturnos, Anarkos, Acuarimántima, Morada al Sur, Pensamientos del amante, Moirologhia, Aviso a los moribundos, Canto del extranjero, entre otros muchos.Paralelo a Piedra y cielo, e incluso a Mito, Aurelio Arturo es descubierto después y cada año que pasa levita más como caso impar dentro del panorama que nos concierne. Traductor de poesía anglosajona, rebelde en ese medio afrancesado hasta la indecencia, la corta obra de Arturo, de la que se destacan algunos poemas que se pueden contar con los dedos de las manos, nos asombra ahora como nunca por sus hallazgos. Con la llamada generación de Mito, que no existió como tal, y dentro de la cual figuran autores que incluso jamás se conocieron, como nos dice Mutis, la poesía colombiana solidifica su cambio de rumbo. Pese a todo, sin los piedracielistas, no hubiera sido posible la obra de Gaitán Durán y Cote. Colombia trata de entroncarse con el mundo de manera tardía. Gaitán escribe sobre Sade y aborda la poesía erótica, cosa impensable hasta entonces en este ese país, donde el cuerpo estaba castigado. Charry Lara, aunaba a su sólida formación y a sus brillantes ensayos, una corta obra de gran intensidad, llena de joyas. Su reflexión sobre la poesía en general fue de las primeras en despojarse del sonsonete bárdico. La nouvelle vague reinaba en Francia, Paz en India abría caminos con ensayos sobre Levi-Strauss y Marcel Duchamp, y a través de sus innovadoras obras Ladera Este y Salamandra. En Colombia se iniciaba la reflexión histórica, económica y social sobre el pasado, lejos del discurso anacrónico desde la curul, cargado de floripondios, latinajos y vieja teatralidad provinciana. En México, el exiliado Mutis que ya había publicado sus Elementos del desastre, volvió a salir a la palestra con Los trabajos perdidos y Los Hospitales de ultramar, e introdujo el cuerpo, la enfermedad, el deseo, al carne y el trópico. Rogelio Echavarría se metió en la calle, Fernando Arbeláez y Rojas Herazo, desde distintas coordenadas, abrieron ventanas inéditas. Por primera vez en muchas décadas, los poetas de esta generación se subieron al tren y participaron de la fiesta. Vienen a la memoria otros nombres que sintieron contra el tiempo y la soledad: el gran poeta místico y olvidado Antonio Llanos, Andrés Holguín, Eduardo Mendoza, José Umaña, Guillermo Payán, entre otro muchos.
Pero fue el nadaísmo, aunque fenómeno local y tardío, el que sacudió por fin la anacrónica estructura del país. Movimiento extraordinario de precoces, el nadaísmo fue temblor, viaje, irreverencia, apertura en esos 60 que en todas partes explotaban con su hippies, la liberación sexual y el ideario de la paz y el amor, y en E.U. revolucionaba con los beatniks, Ginsberg, Burroughs, Corso, Kerouac. Excéntricos en esa generación, Jaramillo Escobar y Rivero, sacudieron también a su manera el panorama. Son dos poetas locos, delirantes. El primero con poemas enumerativos de largo aliento y el segundo, renovador con sus baladas de arrabal, tan actuales hoy (...) Pero los nadaístas Gonzalo Arango, Eduardo Escobar, Jotamario Arbeláez y tantos otros, son inolvidables por su labor equivalente en Colombia a la revolución del 68 en Francia o en San Francisco. Merecen estatuas y plazas. Merecen incluso que pronto haya escuelas, estadios, siquiátricos, cárceles y colegios de bachillerato con sus nombres. A su lado, tres poetas peculiares, por encima de generaciones o modas son Quessep, José Manuel Arango y García Maffla, con vastas y continuas obras de una factura impecable, hondas, sin timbres excesivos, exploradoras de la verdad, contrapartes en poesía de la extraordinaria obra de Germán Espinosa, rebelde desde la cultura y la pasión literaria. Otros nombres de autores colombianos sin escuela, rebeldes, cuyos textos emocionan: Darío Ruiz Gómez, Nicolás Suescún, Eduardo Gómez, Raúl Henao, Manuel Hernández, Alberto Hoyos, Samuel Jaramillo, Edmundo Perry.
La Generación sin nombre constituyó una extraña reacción contra años terribles en Colombia, años de oscuridad política sin nombre, cuando se escuchaban desde lejos el grito de los torturados en las prisiones del país o en el interior de las guerrillas y una nube gris de mediocridad nacional, de ceniza siniestra, lo cubría todo. ¿Se le puede considerar acaso a esta generación como un movimiento neopiedracielista prosaico, antipoesía cenicienta que al pretender despojarse a propósito de todo brillo e intensidad, se autodestruyó? Si es así, no deberían los miembros de esa generación sentirse mal, pues habrán cumplido una función esencial de toda poesía: la autoinmolación. María Mercedes Carranza -hija de Eduardo y ligada como Hárold Alvarado a la brillante generación española renovadora de los 60 y 70- nos dice: 'Me fui de narices. Ahora echo sangre por todas partes: las rodillas, el aire, los recuerdos; mi falda se desgarró y perdí los aretes, la razón...' Así como los de Piedra y cielo imitaron a la poesía de Juan Ramón y la estética franquista, algunos de los miembros de la Generación sin nombre, digamos María Mercedes Carranza, Cobo Borda, Elkin Restrepo, Fernando Garavito, Alvarado Tenorio y Darío Jaramillo, entre otros, reprodujeron el tono de cierta poesía española desencantada como la de Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo y los hermanos Panero, sobre quienes Alvarado escribió notable libro. La tristeza de la Bogotá de aquellos años, las tardes de tedio antes del té, en casonas frías pobladas de tías solteronas y puritanas, la caspa y los trajecitos brillosos de los burócratas, el amor desganado, la nada cotidiana, el drama de los cuarentones, cierto humor apagado, en resumen, conforman el hálito de estos poetas, impares en el panorama latinoamericano de su tiempo.
Aunque clasificado entre los de la Generación sin nombre, Juan Manuel Roca es sin lugar a dudas caso aparte, diferenciado del tono intimista y coloquial de sus contemporáneos y crea un amplio y sostenido cuerpo poético de gran simbolismo. Poesía de exquisita ligereza, que casi vuela, la de Roca suscitó entre los jóvenes de las últimas décadas una verdadera fanaticada, convirtiéndose, con William Ospina, en uno de los poetas más populares e idolatrados del fin de siglo. El tono de Roca, hechura suya, produjo decenas y decenas de imitadores, donde ciertos leitmotivs, como el alba y el sueño, pierden la profundidad que sí logra su maestro. Entre esas decenas de discípulos, tal vez centenas, cundió cierta retórica heredera de los románticos alemanes y de locos como Trakl. En muchos casos, el problema fue que estos autores recibieron la influencia a través de malas traducciones, sin ir al idioma original. Entre los 70, 80 y 90 reinó en Colombia esa poesía sonsa, carente de ambiciones, una poesía que bien puede llamarse deprimida, que no tuvo la gracia urbana y arrabalera de Rivero, ni intentó la autodestrucción antipoética de Cobo, María Mercedes Carranza y Jaramillo Agudelo, ni logró los altos vuelos de Quessep, Arango, García Maffla y Roca, para producir poemitas estreñidos en serie cargados de lugares comunes sobre el sueño, la locura, el delirio y otras zarandajas para ingenuos.
Entre los autores posteriores a la Generación sin nombre y al movimiento que no dudo en llamar Rocatierrismo, debe destacarse el despunte de dos segmentos de autores independientes que no podrían ubicarse en grupo, entre quienes están Rodríguez Torres, Jaime Manrique, Antonio Correa, Jorge Bustamante, Guillermo Martínez, Piedad Bonnet, Fernando Herrera, Gustavo Adolfo Garcés, Fernando Rendón, Renata Durán, Eugenia Sánchez, Orietta Lozano, Gustavo Tatis y Santiago Mutis, entre otros muchos. Poesía discreta, esencial, la de estos logró huir del prosaísmo de la anterior generación y de la retórica onírica del alba, para lograr en cada peculiaridad grandes hallazgos. Las nostalgias rusas de Bustamante, la liquidez ambarina de Rodríguez Torres y su viaje diario por la sabana, la sólida factura versificadora de Correa Losada y sus cormoranes de exilio, el caluroso lirismo y la musicalidad de Durán y Bonnet, el realismo impactante de Herrera, la rebelde desolación bogotana de Sánchez Nieto y el excéntrico delirio neosurrealista de Mutis Durán en su viaje al mundo de Oquendo o su convocación de pájaros y vuelos, entre otros, nos muestra una poesía sin aspavientos, ligada al ritmo personal, ya no imitadora de corrientes pasadas, que aún está en marcha y tiene mucho que decir, puesto que sus cultores aún no llegan al temido crepúsculo.
Otro autor que irrumpió en los 80, convirtiéndose en ídolo entre jóvenes, viejos y contemporáneos, e incluso entre maestros como Mutis, García Márquez y Charry Lara, es William Ospina, cuya inteligencia, aunada a la independencia y a la rebeldía expresadas en su ambiciosa y alzada ensayística, lo convirtió en fenómeno parecido al de Roca. Aplausos, llenos completos en teatros y salones, son apenas algunas de las suscitaciones de Ospina, a quien desde su obra inicial se le atribuyeron influencias que van desde Borges hasta la poesía de los románticos ingleses, entre ellos Browning. Ospina es un 'raro' en el panorama colombiano con su poesía cívica, combativa, que bien canta a los héroes nacionales como a los protagonistas mundiales del siglo XX. De fuerza incontenible y musicalidad innata, la de Ospina es una de las obras más sugerentes del fin de siglo XX e inicios del XXI. Ospina es otro de los grandes poetas cívicos del país al lado de Caro, Epifanio Mejía y Castro Saavedra.Para concluir esta diatriba iluminada por el goce de la lectura, resta destacar algunos novísimos como Ramón Cote, Gustavo Tatis, Rafael del Castillo, Hugo Chaparro, Mario Jursich y Gloria Posada, esta última una de las más saludables revelaciones actuales, cuya precisión y perfección formales, aunadas a la incisiva inteligencia, son excelentes broches de oro para despojar a la poesía colombiana de sus peores vicios, como el autismo provinciano, la clownería metafórica, la heliotropía cardiaca, el desgano depresivo de los 70 y la retórica trakliana de los 80, cargada de falsos crepúsculos y sueños. Quisiera mencionar a muchos más, pero es imposible en este espacio referirse a tantos poetas surgidos en Colombia en el último cuarto de siglo y que, publicados o no, representan esa pulsión de vida de un país tanático y cainita. Y al lado de los novísimos, los nombres de esas mujeres poetas de Colombia, también olvidadas, en medio de la monolítica falocracia poética de este país, entre quienes sobresalen Laura Victoria, Emilia Ayarza, Maruja Vieira, Matilde Espinosa, Meira del Mar, Beatriz Zuluaga, Dora Castellanos, Olga Elena Mattei y Anabel Torres, para mencionar sólo algunas (...)
Devoro sin cesar revistas y periódicos donde aparecen sus gritos y a través de todos esos escritores nuevos u olvidados es claro que la letra inútil sigue vive para nada y para nadie. Los festivales de poesía de Medellín y Bogotá y otras ciudades son muestra de esa nueva pulsión orgánica, de ese nuevo expresarse sin miedo al fracaso y al olvido. Porque la poesía hoy en el mundo es más absurda que nunca. Antes los poetas eran necesarios y tenían esperanza. Eran protegidos en las cortes, adorados, se les nombraba embajadores, se volvían voces de naciones o de continentes. Ahora los poetas son menos que desechables. Nadie los escucha. Ni siquiera ellos mismos se escuchan. En tiempos de auge asqueante de la novela, cuando los novelistas tienen que volverse empleadillos sin sueldo de las editoriales multinacionales, la poesía es el único refugio de la experimentación y la soledad. En cada poeta de hoy hay una Madre Teresa. Los que se dedican a la poesía en Colombia son los huérfanos de la Madre Teresa. Pero cuando la novela colombiana y la latinoamericana se ha vuelto un asco de mercaderes, cuando la novela sólo se basa en el escándalo azufroso, la actualidad periodística y la frivolidad narco-sicarial, la poesía es como en toda América Latina, el último refugio de la literatura. Refugio al fin y al cabo, aunque por el momento sea un refugio precario y menor (...)
-----
Eduardo García Aguilar, escritor y periodista, trabajó en France Press, en México, y ahora en Francia. Ha publicado cinco novelas, entre ellas Bulevar de los héroes (1986), El viaje triunfal (1993), Tequila coxis (2003) y Las rutas de Ifigenia (2019). Su Poesia Completa fue publicada en Bogota en la coleccion Zenocrate de Uniediciones, bajo el titulo de La musica del juicio final en 2017. También es autor de Urbes luminosas, Delirio de San Cristobal y Celebraciones y otros fantasmas. Una biografia intelectual de Alvaro Mutis.