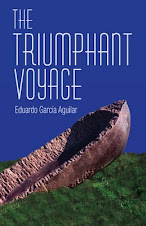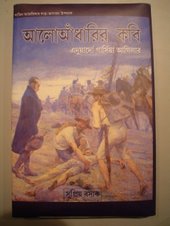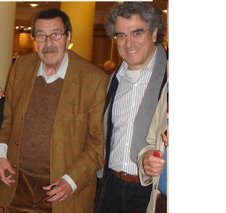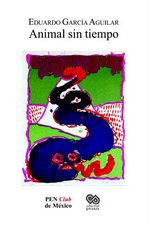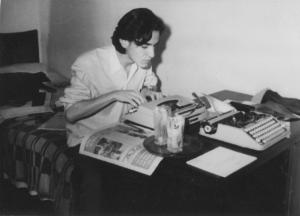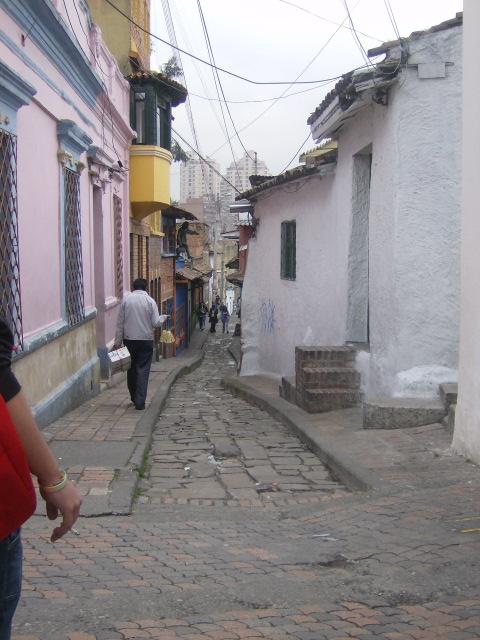BLOG LITERARIO DESDE PARÍS

Uno de los escritores del mundo moderno que mejor ejemplifica la
literatura errante es Joseph Conrad, por dos razones: no sólo porque
abandona su tierra original para adoptar los mares y después radicarse
en la capital del Imperio británico globalizador, sino porque también
deja su lengua para adoptar otra, el inglés, tal como lo hiciera después
el genial Vladimir Nabokov o, en nuestro ámbito latinoamericano, Héctor
Biancciotti, quien cansado de ser ignorado por su pares de América,
decidió adoptar el francés y lograr así llegar a la proeza de ingresar a
la Academia Francesa.
Conrad recorre el mundo como capitán de navío, en un mundo que ya
nada tiene que ver con los mares de Ulises o de Eneas, de Colón o
Magallanes ni con las rutas de seda o los caravansarys del desierto.
Estamos ya en el mundo agitado de la industrialización y del libre
cambio mundial de mercancías, en la era de las factorías, los trenes y
los gigantescos barcos de carga. Su obra vasta es una mirada lúcida de
los países y culturas lejanas, en las que se incluye los parajes
costeros del caribe colombiano que, al parecer, inspira Nostromo.
Victoria, Lord Jim, El corazón de las tinieblas, La locura de
Almayer, Bajo la mirada de Occidente son novelas extraordinarias de un
conocedor profundo del hombre, analizado y descrito por encima de las
fronteras, sin pasaportes, banderas o cruzadas nacionalistas. Cada uno
de esos capitanes o marineros perdidos que aparecen en su tensas y
telúricas narraciones habla desde la angustia de no tener por más patria
el barco sacudido por los tifones y acechado por bandidos o fuerzas
enemigas. Mueren y son lanzados para siempre a las olas de los océanos o
son enterrados en parajes que ninguno de los suyos conocerá. Conrad se
aplicó a contar todas esas historias en una aventura creativa sin par
que representa uno de los máximos logros de esa actitud de franca
extranjería alrededor del globo.
Nos dice Paul Morand que el «verdadero estatuto que nos hace vivir
es el de extranjero». En efecto, llega un momento en que el individuo
viajero, el trotamundos, adquiere la certeza de que sólo desde el ángulo
escalofriante puede sentirse libre en el camino hacia el ineluctable
fin. No tiene que representar obligatoriamente a una patria ni debe
sentirse culpable porque no se entusiasma únicamente por las músicas,
comidas, ropas de su terruño, sino por todas las que alguna vez encontró
y con las que compartió a lo largo de su periplo. Toda persona atada
patológicamente a su patria o bandera es un lisiado de la sensibilidad,
un parapléjico de la percepción y esto es aún más grave cuando se trata
de un escritor. El que escribe tiene, con mucha mayor razón, que estar
abierto a esas extrañezas y por ende estar capacitado para contarlas y
sentirlas desde el ángulo oblicuo de su extranjería.
Chateaubriand en las Memorias de Ultratumba,
elaboradas a lo largo de la vida, de manera minuciosa, a través de
innumerables palimpsestos a los que aplicó la más refinada tortura de la
corrección, relata su existencia con esa prosa moderna que dos siglos
después es absolutamente eficaz y cristalina. Su éxodo es múltiple: él
alcanza a presenciar el fin del antiguo régimen y a partir del retrato
de sus
tías abuelas dieciochescas hace un recorrido vital, político y
amoroso tan nutrido como los de Magallanes y Bougainville.
Su prosa es una bruma áurea, flexible, que ingresa a todos los
rincones posibles de su tiempo y retrata los avatares de una época donde
como pocas veces se concentraron cambios trascendentales, básicos para
el ingreso de la actual modernidad.
Su éxodo es de clase, de régimen, de edad, de tiempo y al final
ejerce de escalofriante y acertado profeta cuasi bíblico. Sólo un
observador apasionado e inteligente como él puede construir poco a poco y
terminar esa pirámide de palabras, ideas y emociones cuando, de ochenta
años, alcanza a mirar desde la atalaya terminal dos de los siglos más
agitados de la historia. Como Conrad en los océanos, cruza y sobrevive a
los más tenebrosos tifones.
---Publicado en La Patria. Manizales. Colombia. Domingo 21 de marzo de 2021
----
Publicado en La Patria. Manizales. Colombia. Domingo 24 de enero de 2021.
El sol se aventura ya en las nórdicas tierras de Minneapolis y Saint Paul, ciuidades gemelas y vecinas que presiden el estado norteamericano de Minnessota, donde se origina el río Mississippi, arteria vital de Estados Unidos junto a la que ha transcurrido la vida a través de milenios desde los aborígenes que llegaron por el estrecho de Behring hasta los modernos de hoy que estudian, beben, juegan béisbol, votan por Obama y asisten a conciertos de Britney Spears y de todas las estrellas del rock, rap o pop provenientes desde todos los rincones del mundo.
Ahora que millones de humanos seguimos fieles al éxodo, en un largo
proceso de desplazamiento que se aceleró en las últimas décadas, es
pertinente explorar las modalidades en que el ser humano se diluye en la
diáspora o se exacerba en las islas del destierro. Por un lado se
difumina en la vivencia de otras culturas cercanas o lejanas, en la
penetración de los misterios del imaginario de otros países milenarios,
en la visualización incesante de otros íconos, ya sean de piedra o
huidizos como las imágenes televisivas de ceremoniales exóticos. Y a la
vez se exacerba cuando la infancia, la adolescencia y la juventud
fosilizan y adquieren contornos y esencias de una nueva mitología
particular, familiar o doméstica.
La tensión tectónica de esos dos procesos lleva a la conformación en
nosotros de ese extraño Frankenstein construido con pedazos de otros
códigos y ceremoniales, dentro del cual pugna el Minotauro del imposible
retorno. Porque al mismo tiempo que la « raizalidad» agoniza en la
integración del individuo a otros continentes exóticos, se agudiza el
dolor de la ausencia del país original, que ya ni siquiera es portátil y
se va volviendo tan extranjero o más que las playas, urbes, praderas y
pieles de los países o continentes del éxodo.
¿Dónde queda, pues, ahora, el extranjero? ¿En la patria abandonada o en
las patrias adquiridas a fuerza del éxodo? ¿Quién es más extranjero: el
nativo que retorna a deambular por sus parajes nativos o el forastero
que agota el asfalto de nuevas y luminosas metrópolis del Viejo y Nuevo
Mundo? Este extranjero profesional y eterno que se instala en la
movilidad no es más que la versión moderna del maravilloso judío errante
del que nos hablaban la abuela o la madre mientras tejían en salas y
corredores, bajo los aleros de las casonas de los Andes, como la extraña
y misteriosa figura que flotaba en la inminencia de su aparición y
partida.
El judío errante lleva sus pequeños bártulos colgando en una bolsa
raída, tiene una mirada agitada y extraviada, trae los cabellos
hirsutos, la barba siempre a medioterminar y las manos rugosas como sus
pies heridos y fatigados de tanto caminar por las trochas y caminos de
herradura. El judío errante tiene como patria única su errancia. Y a
diferencia de los que siempre se quedan en las pequeñas veredas
esperando la muerte sin salir jamas de allí, el judío errante lleva como
fardo una multitud de imágenes y voces, olores, texturas, sabores,
pieles, un fardo que se hace cada vez más pesado, bullicioso, caótico,
como si fuera un enorme y sacro monolito donde están inscritos todas las
leyes o anatemas, los oráculos encontrados, las premoniciones, las
catástrofes.
Toda gran literatura es de éxodo, de errancia, materia de juglares que
en sus andanzas acumulan experiencias e historias y tienen como función
darlas a conocer a los otros, por un instante, al calor del fuego. Así
surgieron los grandes libros sagrados de la India, el Oriente Medio y
América, como obras de quienes le dieron la vuelta al mundo y contaron
lo visto para que a su vez fuera relatado por otros, enriqueciéndose con
las falsificaciones o el perfeccionamiento de las estructuras
narrativas.
Las epopeyas, las biblias, las mejores piezas de teatro, las fábulas,
profecías y obras poéticas se forjaron en ese encuentro incesante de los
encantadores de serpientes y los cómicos con el alborotado público de
las barriadas famélicas. El mono volante y heroico del Ramayana,
Hanumán, que pervive hoy en cada mono libre de Calcuta o Benarés; la
figura emblemática de Sherezade; el profeta viajero que escribe
epístolas y va de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo llevando la
palabra divina; la historia del vellocino de oro; la loba que amamanta a
Rómulo y Remo; todos ellos surgieron de ese patio de los milagros o esa
plaza a donde llegaban los artistas viajeros con sus tambores,
chirimías y panderetas.
Allí también se forjó la búsqueda de eternidad. Porque el hombre
milenario no se contentaba con el relato de sus aventuras picarescas,
sino que establecía los puentes venideros con el más allá: así las
reencarnaciones de los Indios, el más allá momificado de los egipcios y
el cielo o el infierno de los cristianos tan bien descritos con lujo de
detalles en La Divina Comedia de Dante y el Paraíso Perdido de Milton.
En este caso la errancia no es de este mundo sino del otro, con
interminables círculos y abismos por donde caen raudos los ángeles
condenados. En su maravillosa abstracción estos mundos perfeccionan y
hacen aún más complejos los caminos y los laberintos del mundo conocido.
El más allá tiene palacios y paisajes aún más sorprendentes, flota
sobre nubes o espacios cósmicos y en su seno las atrocidades humanas se
perfeccionan, como las torturas y suplicios contados por Dante o Milton.
Las escandalosas escenas de Banana República vividas en Estados Unidos,
cuando partidarios racistas y supremacistas del presidente saliente
Donald Trump irrumpieron en el Capitolio y lo mancillaron al llamado de
su líder, representan un cierre trágico y chistoso de mandato para quien
durante cuatro años tuvo al mundo viajando en una montaña rusa que
pasaba de tobogán en tobogán por diversos castillos de espantos y de
monstruos.
El expresidente republicano Georges W. Bush fue quien utilizó el jueves
el término de Banana República en un mensaje de protesta contra lo
sucedido, al que siguieron decenas de comunicados de altos líderes
conservadores, republicanos, funcionarios renunciantes, ediles y jefes
de Estado de grandes potencias del mundo. Salones, oficinas, pasillos,
vestíbulos del llamado templo de la democracia, fueron tomados por
violentos individuos que llevaban banderas esclavistas, disfraces,
cachuchas, banderines y camisetas con el nombre de Donald Trump. Desde
hace dos siglos, en 1814, no ocurría un espectáculo de esa índole en el
sacrosanto lugar que ha sido el orgullo de la democracia estadounidense.
El vicepresidente Mike Pence, que durante el mandato siempre estuvo
callado y sumiso ante los desmanes de su jefe, optó por respetar la
Constitución y encabezó la reanudación de las sesiones al lado de la
jefa demócrata Nancy Pelosi, luego de que la Guardia Nacional logró
controlar Washington con un toque de queda.
Finalmente el Congreso en pleno ratificó los resultados electorales y
Joe Biden fue declarado presidente legítimo de la potencia mundial. Toda
la gran prensa norteamericana, conmovida, dedicó las primeras planas
del viernes a relatar los estropicios provocados por un individuo que
tiene problemas mentales y de comportamiento que lo llevaron a encender
el fuego autodestructivo, como sucedió con Nerón en Roma. Da miedo saber
que aun durante dos semanas tiene el poder de hundir el botón de las
armas atómicas.
Por la noche, lívido, furioso, Trump vio como se desgranaban una tras
otra las renuncias de muchos de sus estrechos colaboradores, que
saltaban del barco naufragado antes de quedar involucrados en lo que es
un delito: incitar a la muchedumbre a tomar el capitolio para tratar de
impedir la declaración oficial de Biden como presidente por parte de los
congresistas. El saldo fue de un oficial y cuatro manifestantes
muertos, decenas de heridos y detenidos. Las escenas difundidas en todo
el mundo muestran a la horda rompiendo los vidrios como en la noche de
los cristales rotos, perpetrada por los partidarios nazis de Hitler en
los tiempos sombríos de Alemania.
Para los expresidentes demócratas Bill Clinton y Barack Obama los actos
ocurridos el 6 de enero son sorprendentes, inesperados, aunque
previsibles. Cuando Trump obtuvo el triunfo frente a Hillary Clinton, el
presidente Obama respetuoso lo recibió en la Casa Blanca y le entregó
el poder sin problemas. Todos sus rivales asistieron a su poesión frente
al Capitolio.
La magnitud del daño histórico es enorme y con lo sucedido Estados
Unidos queda en la historia manchado por sucesos que creían solo
ocurrían en sus patios traseros, en los países donde dictadores y locos
de todo pelambre sumen a sus países en guerras intestinas y genocidios
por conservar a toda costa el poder o donde los congresos más parecen
circos y bazares que lugares de ley y decencia.
Los Angeles Times describe como el equipo de la Casa Blanca vio en
directo con estupor a Trump autoinmolándose por el orgullo y la vanidad
del niño rico derrotado, o sea cometiendo lo irreparable como en su
momento hizo en Rusia el borrachín Boris Yeltsin o en Uganda el caníbal
Idi Amin Dada y tantos otros en milenios de historia. El multimillonario
neoyorquino queda en los anales como el peor presidente de Estados
Unidos.
En la madrugada del viernes hubo al fin un final feliz en el Capitolio
de Washington, pero la inmensa tristeza reinó entre la gente sensata y
honesta del poder legislativo estadounidense. Al final Trump leyó un
documento que le escribieron los asesores para prevenir las indudables
consecuencias judiciales de sus actos insensatos. Pero como en los
tiempos de Roma, sus palabras solo son el eco del inevitable inicio de
la decadencia del Imperio. Medio país lo sigue como al flautista de
Hamelin hacia el precipicio.
--Publicado en La Patria. Manizales. Colombia. Domingo 10 de enero de 2021